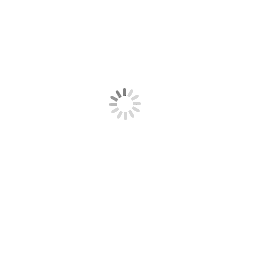| Pais: Chile |
| Región: Metropolitana de Santiago |
| Fecha: 2015-02-16 |
| Tipo: Suplemento |
| Página(s): 6-7 |
| Sección: |
| Centimetraje: 29.0 x 52 |
Pie de Imagen
-Así estaba el embalse Cogotí a prncipios de 2014 y la situación no mejoró a lo largo del año. Los únicos embalses que todavía tienen algo de agua son La Laguna, Puclaro, La Paloma y Corrales, aunque solo alcanzan al 6,7% de la capacidad conjunta.
-La uva pisquera y la de mesa están entre los cultivos más afectados por la ausencia de agua. El problema de los agricultores es que no tienen producción ni recursos económicos para volver a producir o reconvertirse.
-La uva pisquera y la de mesa están entre los cultivos más afectados por la ausencia de agua. El problema de los agricultores es que no tienen producción ni recursos económicos para volver a producir o reconvertirse.
El Mercurio - Revista del Campo
Tras 9 años de sequía
La desertificación es una realidad en la IV Región
A pesar de tener una capacidad de embalse de 1.323 millones de metros cúbicos, hoy solo llegan a 88,67 millones. Los agricultores cortan paltos y cítricos y dejan cientos de hectáreas sin producir. Encargados de embalses restringen la entrega del recurso a un turno al mes. Ya hay 73 mil hectáreas sin recibir agua. Si no se actúa, la desertificación avanzará a la V Región y a la Metropolitana, dicen expertos.
Nueve años. Ese es el tiempo que la IV Región, la de Coquimbo, lleva de sequía. Por eso, dicen los expertos, ya no se trata de sequía, sino de desertificación, una realidad que hace 10 años se miraba como lejana, aunque se sabía que era la amenaza que el cambio climático implicaba para esa región. El drama no termina ahí. Esa desertificación sigue avanzando y ya está en zonas de la V Región. Basta ver lo que ocurre con Petorca. Sin embargo, dicen los expertos, todavía se pueden tomar medidas para frenarla y devolver parte la productividad agrícola que tiene esa zona.
El impacto de estos nueve años donde las lluvias y la nieve han ido desapareciendo es devastador para la región: son 73 mil las hectáreas que en 2014 quedaron fuera de producción. Esa superficie equivale al 60,46% de las 120.786 hectáreas bajo riego que tenía la región. A principios de este año solo quedaban 47.753 hectáreas productivas, cifra históricamente baja desde que se inició el auge de la agricultura en la Región de Coquimbo, explica un informe sobre la situación actual del sector agrícola de la región elaborado por la Sociedad Agrícola del Norte (SAN).
"En el embalse Recoleta tenemos solo un turno. ¿Sabe lo que significa eso? Solo dos días de agua en el mes", cuenta Luis Pizarro, presidente de la Asociación de Regantes del embalse Recoleta y vicepresidente del sistema Paloma.
Dagoberto Bettancourt, gerente general de la Junta de Vigilancia del Río Elqui, cuenta que están en una situación similar: "Tenemos la peor temporada de riego. Se está repartiendo el 20% de lo que corresponde, y eso en la bocatoma de cada canal. A eso hay que agregar las pérdidas por distribución, que, por temperaturas y falta de revestimiento, puede llegar hasta un 50%".
Pizarro sigue: "Hace rato que estamos con una catástrofe. El Cogotí hace tres años que no tiene nada de agua, Paloma nunca había llegado a estos niveles, estamos solo con un 2%, que es un seguro para el abastecimiento de la población de Ovalle... Muchos campos han cerrado. Las plantaciones de temporada ya prácticamente no existen. Los paltos se han perdido en un 80%. Parecido es lo que ha pasado con los cítricos, y la cosecha de uva de mesa va a ser mínima. Los únicos que están subsistiendo son los olivos".
El potencial para la producción agroalimentaria de Coquimbo, debido a clima y condiciones de suelo, es apoyado por ocho grandes embalses, los que sumados tienen una capacidad de 1.323 millones de metros cúbicos, cuando hay agua y nieve. En diciembre del año pasado tenían en conjunto solo 88,67 millones de metros cúbicos; es decir, un 6,7% de la capacidad total.
Cortando lo verde
El agroempresario Enrique Lepeley tiene un campo con 300 hectáreas plantadas de paltos en la zona de Ovalle, donde además se aseguraba el abastecimiento de agua con tres tranques de una capacidad de 100 mil metros cúbicos cada uno. Hoy los embalses están secos y los árboles cortados. "Empezamos a cortar a tocón hace dos o tres años y fuimos salvando las partes más productivas. Pero hoy tuvimos que cortar el cien por ciento. Todo quedó parado y estamos amarrados de manos y da rabia, porque en el país no se le da el peso a lo que se vive en esta parte ni se enfrenta con una estrategia país, sino con medidas que solucionan solo los problemas puntuales", reclama el agricultor, que ve con temor cómo la sequía avanza hacia la V Región, donde también tiene campos productivos.
El impacto de los campos cerrados golpeará no solo la productividad de la zona, sino la del país: de ahí proviene la uva pisquera y uva de mesa, además de hortalizas. De hecho, la producción agrícola representa el 5% del PIB regional y es la segunda generadora de mano de obra de la región. Según datos de la SAN, hay más de 2.700 agricultores asociados en cooperativas pisqueras -85% de ellos con superficies menores a cinco hectáreas-, además de 2.500 pymes y 80 grandes empresas agrícolas. De acuerdo con la SAN, las exportaciones agrícolas de la región caerán más de un 60%, equivalente a US$ 261 millones FOB.
"Nosotros levantamos un informe y la realidad es patética. Es mucho más grave de lo que la gente se puede imaginar. Ha sido poco comprendida la situación y se piensa que estamos quejándonos. Pero ya se tocó fondo. Se olvida que hay un grupo humano que es netamente agrícola que vive de esto. El Estado no puede abandonar a una cantidad de ciudadanos que necesitan todo el apoyo. No hay apoyo bancario. Hay gente muy desesperada", dice María Inés Figari, presidenta de la Sociedad Agrícola del Norte, reconociendo que es positivo lo que se hace desde el Minagri con los pequeños productores, pero que no basta con eso.
En la zona se quejan de falta de atención a una crisis que se anuncia desde hace tiempo y que solo se ha enfrentado con soluciones que atacan la situación puntual, pero que no se enfoca en solucionar el problema futuro.
Y en la región hay muchos productores que solo tienen 7 u 8 hectáreas de riego básico, pero que no califican como usuarios de Indap, porque en esa parte del país para serlo se multiplica la superficie por dos, es decir, el que tiene 7 hectáreas queda con 14, lo que lo deja fuera.
"El tema agua es pavoroso. Lamentablemente, nunca se pensó que se iba a llegar a esta escasez... Pero aquí no se puede cerrar la puerta. El Estado ha ido haciendo lo que se ha solicitado. Un poco lento, pero ha caminado. El problema es que se necesita urgente que la banca siga apoyando al agricultor. Estamos hablando de repactación de los pasivos a largo plazo, ¿por qué para una casa te dan hasta 30 años y para el campo, 4 o 5? También se requiere capital de trabajo y para reinversión, porque sacar una plantación cuesta tanto como lo que se gastó al plantarla", insiste la agricultora y dirigente.
Con la crisis hídrica esos agricultores están sin producción y sin capital de trabajo, y los bancos no están entregando soluciones.
"Hay que volver a reconstruir los campos, volver a plantar y esperar doce años, y para eso se necesitan créditos de largo plazo. El Banco Estado ha intentado salvar la situación de los regantes, pero en los otros bancos dicen 'usted no es sujeto de crédito' y le cierran la cortina. No estamos pidiendo un imposible, sino medidas de corto, mediano y largo plazo. Es cierto que hay delegados regionales y coordinadores, pero ellos no han sabido constituirse en un eslabón que permita que nuestras solicitudes lleguen a quienes tienen la posibilidad de satisfacerlas", comenta Pizarro.
Existe coincidencia en que las medidas para los sectores más vulnerables son adecuadas y necesarias, pero "el tema productivo requiere otro tipo de medidas e importantes inversiones, y entendemos que eso no se ha realizado porque no han valorado las dimensiones de lo que está sucediendo. Estamos viviendo un proceso que corresponde a una desertificación. La situación es más que dramática, pero da la impresión de que los gobiernos no lo han valorado en esa real dimensión", plantea Dagoberto Bettancourt, gerente de la Junta de Vigilancia del Río Elqui.
Todavía se puede parar la desertificación
El panorama del futuro cercano no mejora. Cristóbal Juliá, meteorólogo del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) de la Región de Coquimbo , quienes elaboran un boletín mensual, explica que para este mes los parámetros asociados al ciclo hidrológico de la zona se mantienen invariables. "El panorama es que esto es permanente, es un tema de desertificación que está experimentando la región. Van más de 10 años que se vive. La tendencia es muy evidente", dice.
La dramática situación no es sorpresiva ni nueva. Si bien la sequía actual tiene entre 9 y 10 años, desde principios del siglo pasado que se viene midiendo una baja en las precipitaciones, lo que habla de un avance de la desertificación generalizada, la que incluso ya está afectando a zonas de Santiago, dice Nicolás Franck, director del Centro de Estudios de Zonas Áricas (CEZA) de la Universidad de Chile.
Parte del problema es que en la última década se comenzaron a plantar especies no adecuadas para zonas semiáridas o áridas, sino que altamente demandantes de agua, como el palto, que además es muy sensible al éstres hídrico, explica Juliá.
Los expertos coinciden en que si bien la desertificación es una realidad, también hay medidas que podrían ayudar a frenarla, y mantener una zona productiva agrícolamente es una forma de ayudar en ese sentido. Para ello se requieren acciones que permitan a la región seguir manteniendo una agricultura rentable y atractiva.
"Lo que postulamos es enfrentarla con la productividad del agua. Hay que tener claro que el primer manejo es regar bien, lo que significa no sobrerregar. Solo con eso se hacen ahorros que pueden llegar al 30% del agua. Y luego hay que empezar a racionar en términos de kilos por metro cúbico de agua y no de kilos por hectárea, con estrategias de bajar los metros cúbicos de agua sin afectar los rendimientos", plantea Franck.
Para ello, dice, existen estrategias como tratar de calzar los períodos de máxima demanda de agua con la oferta real del recurso. Para las plantaciones existentes hay alternativas para mejorar sus resultados, haciendo manejos agronómicos como enmiendas al suelo con que aumenten la capacidad estanque del suelo y que permitan un mejor desarrollo de raíces, todo coordinado con un manejo de la entrega de agua en momentos críticos para que no se afecte la producción. "Saber cuándo y cuánto regar sin afectar el rendimiento de esta temporada, y el de la siguiente, para que la planta acumule bien reservas", asegura Franck.
nuevas especies
También está la opción de reconvertirse, pero siempre pensando en que en esa zona no volverá ha haber la misma disponibilidad de agua.
"Está la posibilidad de optar por especies que tengan mayor productividad del agua, , como la tuna, que con un octavo o un sexto del agua que se usa para una hectárea de frutal tradicional genera rendimientos atractivos. Obviamente, estos frutales hay que considerarlos como medidas paliativas y dentro de una canasta de alternativas, y tiene que llevar aparejado un desarrollo comercial", explica Franck.
Ello significa buscar nuevas alternativas de cultivos que además de ser eficientes en el uso de agua, sean muy tolerantes a la sequía. "Es decir, que si no tienen agua, se pueden dejar de regar por períodos bastante largos, con lo cual pueden no tener producción, pero no se pierde la plantación", comenta.
Desde el Estado y desde el Gobierno Regional hay iniciativas que apuntan a la investigación tanto de cómo hacer más eficiente el uso del recurso, como a la búsqueda de nuevas especies, como el realizado por la FIA respecto del granado. Franck plantea que otras que han estudiado en el CEZA y que se dan bien en la región de Coquimbo son la higuera, la alcaparra, la jojoba, el tamarillo o tomate chino y la pitaya, y entre los cultivos anuales, la quínoa.
Sin embargo, está claro que ello significa más que sólo cambiar de cultivo. "Se tiene que desarrollar el mercado y, en el caso de la quínoa, el desafío es más complejo que los frutales porque está compitiendo con commoditties de fuerte raigambre cultural, como el arroz", sostiene el director del organismo.
Otra propuesta es invertir en nuevas formas de generar el recurso hídrico, considerando microembalses, atrapa nieblas, desalinización del agua de mar y, especialmente, el tratamiento de las aguas grises (las de desecho de casas e instalaciones), que una vez tratadas podrían convertirse en una fuente de riego para muchos cultivos.
Lo anterior no significa descartar la construcción de embalses. "A lo mejor la construcción de embalses en los sectores precordilleranos no es lo indicado, pues está claro que la correlación de nieve y agua ya no es la misma. Pero, si se construye en la cordillera es más probable que haya mejor reserva hídrica", comenta Juliá.
Desde todos los ámbitos se insiste en que se requiere prestar atención a la situación, más allá del problema puntual de la sequía.
"El Estado debe asumir esto no como una emergencia, sino que como algo permanente, y que la región de Coquimbo debe pasar por un proceso de adaptación. Por lo tanto, se requieren políticas de largo plazo, como empezar a echarle vista a inversiones como un corredor de agua desde el sur, desalar el océano... Pueden ser vistas como poco populares o muy caras, pero hay que pensar en el futuro", enfatiza Cristóbal Juliá.
Todo lo anterior debe ir acompañado de una campaña que cree conciencia en todos los chilenos, para entender que el agua es un problema que afecta a todo el país, aun cuando ahora sean solo algunos los afectados.
El impacto de estos nueve años donde las lluvias y la nieve han ido desapareciendo es devastador para la región: son 73 mil las hectáreas que en 2014 quedaron fuera de producción. Esa superficie equivale al 60,46% de las 120.786 hectáreas bajo riego que tenía la región. A principios de este año solo quedaban 47.753 hectáreas productivas, cifra históricamente baja desde que se inició el auge de la agricultura en la Región de Coquimbo, explica un informe sobre la situación actual del sector agrícola de la región elaborado por la Sociedad Agrícola del Norte (SAN).
"En el embalse Recoleta tenemos solo un turno. ¿Sabe lo que significa eso? Solo dos días de agua en el mes", cuenta Luis Pizarro, presidente de la Asociación de Regantes del embalse Recoleta y vicepresidente del sistema Paloma.
Dagoberto Bettancourt, gerente general de la Junta de Vigilancia del Río Elqui, cuenta que están en una situación similar: "Tenemos la peor temporada de riego. Se está repartiendo el 20% de lo que corresponde, y eso en la bocatoma de cada canal. A eso hay que agregar las pérdidas por distribución, que, por temperaturas y falta de revestimiento, puede llegar hasta un 50%".
Pizarro sigue: "Hace rato que estamos con una catástrofe. El Cogotí hace tres años que no tiene nada de agua, Paloma nunca había llegado a estos niveles, estamos solo con un 2%, que es un seguro para el abastecimiento de la población de Ovalle... Muchos campos han cerrado. Las plantaciones de temporada ya prácticamente no existen. Los paltos se han perdido en un 80%. Parecido es lo que ha pasado con los cítricos, y la cosecha de uva de mesa va a ser mínima. Los únicos que están subsistiendo son los olivos".
El potencial para la producción agroalimentaria de Coquimbo, debido a clima y condiciones de suelo, es apoyado por ocho grandes embalses, los que sumados tienen una capacidad de 1.323 millones de metros cúbicos, cuando hay agua y nieve. En diciembre del año pasado tenían en conjunto solo 88,67 millones de metros cúbicos; es decir, un 6,7% de la capacidad total.
Cortando lo verde
El agroempresario Enrique Lepeley tiene un campo con 300 hectáreas plantadas de paltos en la zona de Ovalle, donde además se aseguraba el abastecimiento de agua con tres tranques de una capacidad de 100 mil metros cúbicos cada uno. Hoy los embalses están secos y los árboles cortados. "Empezamos a cortar a tocón hace dos o tres años y fuimos salvando las partes más productivas. Pero hoy tuvimos que cortar el cien por ciento. Todo quedó parado y estamos amarrados de manos y da rabia, porque en el país no se le da el peso a lo que se vive en esta parte ni se enfrenta con una estrategia país, sino con medidas que solucionan solo los problemas puntuales", reclama el agricultor, que ve con temor cómo la sequía avanza hacia la V Región, donde también tiene campos productivos.
El impacto de los campos cerrados golpeará no solo la productividad de la zona, sino la del país: de ahí proviene la uva pisquera y uva de mesa, además de hortalizas. De hecho, la producción agrícola representa el 5% del PIB regional y es la segunda generadora de mano de obra de la región. Según datos de la SAN, hay más de 2.700 agricultores asociados en cooperativas pisqueras -85% de ellos con superficies menores a cinco hectáreas-, además de 2.500 pymes y 80 grandes empresas agrícolas. De acuerdo con la SAN, las exportaciones agrícolas de la región caerán más de un 60%, equivalente a US$ 261 millones FOB.
"Nosotros levantamos un informe y la realidad es patética. Es mucho más grave de lo que la gente se puede imaginar. Ha sido poco comprendida la situación y se piensa que estamos quejándonos. Pero ya se tocó fondo. Se olvida que hay un grupo humano que es netamente agrícola que vive de esto. El Estado no puede abandonar a una cantidad de ciudadanos que necesitan todo el apoyo. No hay apoyo bancario. Hay gente muy desesperada", dice María Inés Figari, presidenta de la Sociedad Agrícola del Norte, reconociendo que es positivo lo que se hace desde el Minagri con los pequeños productores, pero que no basta con eso.
En la zona se quejan de falta de atención a una crisis que se anuncia desde hace tiempo y que solo se ha enfrentado con soluciones que atacan la situación puntual, pero que no se enfoca en solucionar el problema futuro.
Y en la región hay muchos productores que solo tienen 7 u 8 hectáreas de riego básico, pero que no califican como usuarios de Indap, porque en esa parte del país para serlo se multiplica la superficie por dos, es decir, el que tiene 7 hectáreas queda con 14, lo que lo deja fuera.
"El tema agua es pavoroso. Lamentablemente, nunca se pensó que se iba a llegar a esta escasez... Pero aquí no se puede cerrar la puerta. El Estado ha ido haciendo lo que se ha solicitado. Un poco lento, pero ha caminado. El problema es que se necesita urgente que la banca siga apoyando al agricultor. Estamos hablando de repactación de los pasivos a largo plazo, ¿por qué para una casa te dan hasta 30 años y para el campo, 4 o 5? También se requiere capital de trabajo y para reinversión, porque sacar una plantación cuesta tanto como lo que se gastó al plantarla", insiste la agricultora y dirigente.
Con la crisis hídrica esos agricultores están sin producción y sin capital de trabajo, y los bancos no están entregando soluciones.
"Hay que volver a reconstruir los campos, volver a plantar y esperar doce años, y para eso se necesitan créditos de largo plazo. El Banco Estado ha intentado salvar la situación de los regantes, pero en los otros bancos dicen 'usted no es sujeto de crédito' y le cierran la cortina. No estamos pidiendo un imposible, sino medidas de corto, mediano y largo plazo. Es cierto que hay delegados regionales y coordinadores, pero ellos no han sabido constituirse en un eslabón que permita que nuestras solicitudes lleguen a quienes tienen la posibilidad de satisfacerlas", comenta Pizarro.
Existe coincidencia en que las medidas para los sectores más vulnerables son adecuadas y necesarias, pero "el tema productivo requiere otro tipo de medidas e importantes inversiones, y entendemos que eso no se ha realizado porque no han valorado las dimensiones de lo que está sucediendo. Estamos viviendo un proceso que corresponde a una desertificación. La situación es más que dramática, pero da la impresión de que los gobiernos no lo han valorado en esa real dimensión", plantea Dagoberto Bettancourt, gerente de la Junta de Vigilancia del Río Elqui.
Todavía se puede parar la desertificación
El panorama del futuro cercano no mejora. Cristóbal Juliá, meteorólogo del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) de la Región de Coquimbo , quienes elaboran un boletín mensual, explica que para este mes los parámetros asociados al ciclo hidrológico de la zona se mantienen invariables. "El panorama es que esto es permanente, es un tema de desertificación que está experimentando la región. Van más de 10 años que se vive. La tendencia es muy evidente", dice.
La dramática situación no es sorpresiva ni nueva. Si bien la sequía actual tiene entre 9 y 10 años, desde principios del siglo pasado que se viene midiendo una baja en las precipitaciones, lo que habla de un avance de la desertificación generalizada, la que incluso ya está afectando a zonas de Santiago, dice Nicolás Franck, director del Centro de Estudios de Zonas Áricas (CEZA) de la Universidad de Chile.
Parte del problema es que en la última década se comenzaron a plantar especies no adecuadas para zonas semiáridas o áridas, sino que altamente demandantes de agua, como el palto, que además es muy sensible al éstres hídrico, explica Juliá.
Los expertos coinciden en que si bien la desertificación es una realidad, también hay medidas que podrían ayudar a frenarla, y mantener una zona productiva agrícolamente es una forma de ayudar en ese sentido. Para ello se requieren acciones que permitan a la región seguir manteniendo una agricultura rentable y atractiva.
"Lo que postulamos es enfrentarla con la productividad del agua. Hay que tener claro que el primer manejo es regar bien, lo que significa no sobrerregar. Solo con eso se hacen ahorros que pueden llegar al 30% del agua. Y luego hay que empezar a racionar en términos de kilos por metro cúbico de agua y no de kilos por hectárea, con estrategias de bajar los metros cúbicos de agua sin afectar los rendimientos", plantea Franck.
Para ello, dice, existen estrategias como tratar de calzar los períodos de máxima demanda de agua con la oferta real del recurso. Para las plantaciones existentes hay alternativas para mejorar sus resultados, haciendo manejos agronómicos como enmiendas al suelo con que aumenten la capacidad estanque del suelo y que permitan un mejor desarrollo de raíces, todo coordinado con un manejo de la entrega de agua en momentos críticos para que no se afecte la producción. "Saber cuándo y cuánto regar sin afectar el rendimiento de esta temporada, y el de la siguiente, para que la planta acumule bien reservas", asegura Franck.
nuevas especies
También está la opción de reconvertirse, pero siempre pensando en que en esa zona no volverá ha haber la misma disponibilidad de agua.
"Está la posibilidad de optar por especies que tengan mayor productividad del agua, , como la tuna, que con un octavo o un sexto del agua que se usa para una hectárea de frutal tradicional genera rendimientos atractivos. Obviamente, estos frutales hay que considerarlos como medidas paliativas y dentro de una canasta de alternativas, y tiene que llevar aparejado un desarrollo comercial", explica Franck.
Ello significa buscar nuevas alternativas de cultivos que además de ser eficientes en el uso de agua, sean muy tolerantes a la sequía. "Es decir, que si no tienen agua, se pueden dejar de regar por períodos bastante largos, con lo cual pueden no tener producción, pero no se pierde la plantación", comenta.
Desde el Estado y desde el Gobierno Regional hay iniciativas que apuntan a la investigación tanto de cómo hacer más eficiente el uso del recurso, como a la búsqueda de nuevas especies, como el realizado por la FIA respecto del granado. Franck plantea que otras que han estudiado en el CEZA y que se dan bien en la región de Coquimbo son la higuera, la alcaparra, la jojoba, el tamarillo o tomate chino y la pitaya, y entre los cultivos anuales, la quínoa.
Sin embargo, está claro que ello significa más que sólo cambiar de cultivo. "Se tiene que desarrollar el mercado y, en el caso de la quínoa, el desafío es más complejo que los frutales porque está compitiendo con commoditties de fuerte raigambre cultural, como el arroz", sostiene el director del organismo.
Otra propuesta es invertir en nuevas formas de generar el recurso hídrico, considerando microembalses, atrapa nieblas, desalinización del agua de mar y, especialmente, el tratamiento de las aguas grises (las de desecho de casas e instalaciones), que una vez tratadas podrían convertirse en una fuente de riego para muchos cultivos.
Lo anterior no significa descartar la construcción de embalses. "A lo mejor la construcción de embalses en los sectores precordilleranos no es lo indicado, pues está claro que la correlación de nieve y agua ya no es la misma. Pero, si se construye en la cordillera es más probable que haya mejor reserva hídrica", comenta Juliá.
Desde todos los ámbitos se insiste en que se requiere prestar atención a la situación, más allá del problema puntual de la sequía.
"El Estado debe asumir esto no como una emergencia, sino que como algo permanente, y que la región de Coquimbo debe pasar por un proceso de adaptación. Por lo tanto, se requieren políticas de largo plazo, como empezar a echarle vista a inversiones como un corredor de agua desde el sur, desalar el océano... Pueden ser vistas como poco populares o muy caras, pero hay que pensar en el futuro", enfatiza Cristóbal Juliá.
Todo lo anterior debe ir acompañado de una campaña que cree conciencia en todos los chilenos, para entender que el agua es un problema que afecta a todo el país, aun cuando ahora sean solo algunos los afectados.
Pie de pagina
PATRICIA VILDÓSOLA ERRÁZURIZ -
Enviar por correo
Generar pdf
Selecciona el contenido a incluir en el pdfTexto de la nota
Imagen de la nota