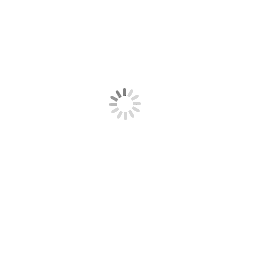| Pais: Chile |
| Región: Metropolitana de Santiago |
| Fecha: 2017-12-19 |
| Tipo: Prensa Escrita |
| Página(s): 24-25 |
| Sección: Documentos |
| Centimetraje: 32x56 |
La Segunda
Constituciones desechables
Extraemos a continuación parte del paper escrito por Niall Ferguson, historiador y colaborador senior de la Universidad de Stanford y del Center for European Studies de Harvard, y Daniel Lansberg-Rodríguez, investigador del Comparative Constitutions Project, el cual aborda los procesos constituyentes de América Latina y Chile.
Introducción
En su segunda cuenta anual ante el Congreso chileno, la Presidenta Michelle Bachelet ratificó su deseo de reformular de manera sustancial la Constitución de 1980, la cual se originó en el período de la dictadura militar. A pesar de que una serie de reformas, principalmente efectuadas durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), ya habían conseguido eliminar las disposiciones «autoritarias» más controvertidas de la mencionada carta magna, el argumento de Bachelet fue básicamente que, habiendo sido creada «en pecado», dicha Constitución jamás gozaría de verdadera legitimidad.
Según sus palabras, el documento de 1980 «se originó en dictadura, no refleja las necesidades de nuestros tiempos y tampoco promueve nuestra democracia». Una nueva Constitución emergería tras una campaña de «educación cívica» y de «un proceso de diálogo con la población en el cual todos podrán participar».
No cabe duda que tales nociones tienen un matiz de superficialidad, aunque más relevante aún es el hecho que varios ejemplos históricos desmienten por completo aquello de que una constitución nacida «en pecado» en términos políticos nunca llega a legitimarse. En efecto, cerca del 20% de las constituciones democráticas actualmente vigentes en el mundo naderon en condiciones no democráticas.
Entre estas se incluyen cartas fundamentales de democracias notablemente exitosas, como la de Japón (redactada durante la ocupación estadounidense), la de los Países Bajos, la Constitución argentina, la belga, la de México y la noruega. Todas ellas fueron adaptadas al espíritu democrático con posterioridad a su promulgación. También vale la pena recordar que la Constitución republicana más antigua e incuestionablemente exitosa que se conozca, la de los Estados Unidos, fue formulada por un grupo de terratenientes no facultados para ello y que habían sido designados de manera no democrática, quienes trabajaron bajo condiciones de absoluto secreto y que, en cierta forma, buscaban perpetuar la institución de la esclavitud. Por el contrario, los frecuentes reemplazos constitucionales, práctica común en gran parte de América Latina, pueden generar precisamente el efecto opuesto al aparentemente buscado, esto es, debilitar la institucionalidad democrática al negarle el beneficio de la reputación que se gana solo bajo condiciones de perpetuidad. Al reemplazar sus constituciones en tal grado y con tanta frecuencia, los países corren el riesgo de hacer parecer normales ciertos vacíos institucionales, exacerbar inestabilidades e institucionalizar una suerte de «adhocracia» de la cual se espera que las constituciones precisamente nos resguarden. Dadas las instituciones relativamente sanas y estables del Chile post Pinochet, la decisión de redactar una nueva Constitución implica poner en riesgo una legitimidad que fue duramente lograda a cambio de beneficios intangibles, en el mejor de los casos. Se trata de un juego peligroso y, probablemente, innecesario. [...]
La excepción argentina
Argentina constituye una interesante excepción dentro de la norma latinoamericana, pues mantiene la más antigua y jamás reemplazada de las constituciones de la región, salvo la de Estados Unidos. En efecto, el país cuenta con la misma carta magna desde 1853. Naturalmente que el documento argentino ha experimentado modificaciones, tal como en el caso estadounidense: en 186o, en 1866, en 1898, en 1949, en 1957 (modificación que básicamente revocó la reforma de 1949) y, la más reciente, en 1994. Sin embargo, aunque tales modificaciones han sido, en ciertas circunstancias, bastante sustanciales, estas nunca han supuesto un rediseño a gran escala de las estructuras e instituciones gubernamentales per se. Pero el ejemplo nos enfrenta a un problema evidente, pues la historia política moderna argentina —con períodos dictatoriales y populismos básicamente anárquicos— no es el mejor de los respaldos para promover los beneficios de contar con una Constitución longeva. Para analizar con mayor detenimiento este excepcional caso, comparemos Brasil —país que siguió la tendencia de considerar a las constituciones como desechables , durante gran parte del siglo XX— con Argentina, donde aquello no ocurrió. Como es bien sabido, ambos países sufrieron períodos de regímenes militares opresivos durante la segunda mitad del siglo pasado. Sin embargo, mientras los tribunales brasileños se mostraban dóciles ante la voluntad del Ejecutivo, el gobierno argentino debía enfrentar una importante resistencia judicial. (...) En Brasil, donde la independencia institucional era relativamente baja, quienes se consideraban como enemigos del Estado eran sencillamente encarcelados. En Argentina, en tanto, donde el Poder Judicial mantenía mayor independencia, el gobierno se vio obligado a recurrir a métodos extrajudiciales para contrarrestar a la oposición, lo que resultó en masivas desapariciones y órdenes de asesinato provenientes del propio aparato gubernamental. Hubo menos prisioneros políticos en Argentina que en Brasil, aunque más desaparecidos. Chile se encuentra relativamente en medio de ambos casos. La lección es clara: una Constitución longeva sólo le brindó a la población argentina una protección acotada contra los excesos de un régimen militar, aunque dificultó a los militares camuflar la represión con el traje de cualquier clase de legalidad.
¿Podrá Chile aprender de Turquía?
El recientemente saboteado intento turco por reformular su Constitución, originado en ton, ofrece un contundente ejemplo que ilustra las potenciales desventajas que conlleva desechar constituciones. La Constitución turca de 1982, muy similar a la Constitución chilena de 1980, fue un documento transformador redactado en el contexto de un régimen autoritario, pero que sobrevivió al retornar a la democracia, transición tado por los autores originales de la nueva Carta Magna. Ambas constituciones han sido reformadas con frecuencia: 17 veces en el caso de Turquía y 33 veces la Constitución chilena. Sin embargo, en los dos países se ha argumentado que es preciso efectuar un rediseño mucho más radical del documento. Tanto Recep Tayyip Erdogan como Michelle Bachelet ofrecieron a la ciudadanía la catarsis de un nuevo comienzo por el solo hecho de hacer a un lado las limitaciones impuestas por la vieja Constitución. Y tanto Erdogan como Bachelet han buscado incorporar la participación masiva del pueblo al proceso. Pero las cosas no salieron como se habían planeado en el caso de Turquía. Al igual que la mayoría de las constituciones, la Carta Magna turca daba por hecho su perpetuación sin considerar ninguna salida legítima. La mecánica para reformar el documento por medios legislativos difería sustancialmente de quienes exigían la convocatoria a referendo, mientras la existencia de diversas cláusulas que promovían la eternización del documento enturbiaba todavía más las aguas. Para superar tales obstáculos, se acordó la necesidad de alcanzar un consenso general absoluto antes que la Constitución definitiva fuera sometida a escrutinio público. Con el objeto de democratizar lo más posible el proceso, el gobierno turco en manos del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) y sus redactores constitucionales buscaron conseguir paralelamente la requerida legitimidad sobre la base de la opinión pública. Tras las elecciones, se estableció una comisión ad hoc conformada por los cuatro principales partidos políticos del país a la que se encomendó mantener la total transparencia pública a lo largo de todo el proceso, reunirse con las partes interesadas pertinentes y acoger propuestas e ideas de la ciudadanía. Cuando la gran mayoría de las sugerencias hechas por la población turca fueron, como se había esperado, descartadas de plano o cuestionadas en su más mínimo detalle, el respaldo público comenzó a decaer. Como gran parte de los miembros de la comisión militaba en un partido político u ostentaba algún cargo parlamentario, las presiones partidistas hicieron que llegar a un acuerdo se volviera prácticamente imposible sin la existencia del tipo de negociaciones secretas analizadas anteriormente; la prometida transparencia las había descartado de plano. Por otra parte, la presión de un plazo estricto inicial tampoco fue de gran ayuda, produciéndose múltiples y desmoralizantes postergaciones. En un momento crucial del proceso, el cada vez más marginado Partido Democrático del pueblo kurdo abandonó las negociaciones. Antes de que cualquier otro avance se lograra al respecto, un abortado intento de golpe de Estado distrajo la atención, mientras Erdogan aprovechaba la ocasión que el frustrado golpe le brindaba para acabar con sus adversarios políticos enraizados en el gobierno, la prensa y el sistema educacional. Aunque el fallido experimento constitucional turco arroja ciertas incómodas similitudes con la situación chilena, también es cierto que existen diferencias evidentes. Por lo pronto, la Presidenta Bachelet se encuentra en una posición infinitamente más debilitada que su contraparte turca. Enfrentada a un Poder Judicial relativamente sólido e independiente, y a anémicas cifras de aprobación ciudadana, Bachelet se ve además limitada en sus pretensiones por el cercano fin de su mandato y su imposibilidad de reelección. A pesar de haber incurrido en importantes desembolsos para financiar mecanismos de retroalimentación popular e iniciativas de instrucción, recientes sondeos en Chile señalan que sólo el 5% de la población con derecho a voto considera prioritario contar con una nueva Constitución, convirtiendo esta particular pretensión de la Presidenta en la segunda preocupación menos apremiante de la agenda nacional. Tal como hemos visto, las constituciones pueden modificarse sin mediar crisis alguna y ello se ha vuelto, qué duda cabe, una especialidad de América Latina en los tiempos que corren, aunque más a menudo de lo que se piensa por el mero afán de potenciar al Poder Ejecutivo. Sin embargo, existe una escenario perfectamente plausible en el cual el intento en sí mismo de crear una nueva Constitución se transforma en la causa (le una crisis, tal como ocurrió en el caso de Pérez Jiménez en Venezuela o, más recientemente, en el gobierno de Morsi en Egipto. Conforme el proceso constituyente sigue adelante en Chile, sus efectos negativos sobre la nación se vuelven cada vez más evidentes. La coalición gobernante se ha visto obligada a enfatizar los defectos del actual sistema para justificar el cambio propuesto, mientras la prolongada incertidumbre sobre la naturaleza de dicho cambio desalienta a potenciales inversionistas y debilita el crecimiento económico. Según nuestra opinión, los eventuales beneficios de un proceso constituyente no justifican en modo alguno los mencionados costos ni los riesgos políticos concomitantes que implica considerar antiguas constituciones como documentos meramente desechables.
Conclusión
La historia cuenta que cualquiera que propusiera reformar el primer sistema legal codificado que se conoce de la Antigüedad clásica —el Código de Locros— debía presentar sus argumentos con una soga al cuello. Si la modificación propuesta era rechazada, el reformista en cuestión debía enfrentar una ejecución inmediata. Ciertamente no recomendamos revivir tan duros métodos de protección del statu quo, pero sí consideramos que las constituciones deben ser capaces de evolucionar con el fin de reflejar las circunstancias cambiantes y otras situaciones. Conseguir tal evolución por la vía de las reformas es la manera correcta de proceder. El reemplazo radical de una Constitución es intrínsecamente riesgoso, tal como la propia historia de América Latina ha demostrado. Las viejas constituciones tienen fortalezas —una suerte de autoridad propia impuesta por la tradición, el éxito alcanzado y la familiaridad con el contenido del texto— que las constituciones jóvenes, por naturaleza, no tienen. En tal sentido, dado el extraordinario crecimiento económico de Chile desde 1980 a la fecha y su exitosa transición a la democracia bajo el amparo de la Carta Magna promulgada ese mismo año, parecen no existir justificaciones que valgan para retornar al antiguo vicio de experimentar con constituciones desechables.
En su segunda cuenta anual ante el Congreso chileno, la Presidenta Michelle Bachelet ratificó su deseo de reformular de manera sustancial la Constitución de 1980, la cual se originó en el período de la dictadura militar. A pesar de que una serie de reformas, principalmente efectuadas durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), ya habían conseguido eliminar las disposiciones «autoritarias» más controvertidas de la mencionada carta magna, el argumento de Bachelet fue básicamente que, habiendo sido creada «en pecado», dicha Constitución jamás gozaría de verdadera legitimidad.
Según sus palabras, el documento de 1980 «se originó en dictadura, no refleja las necesidades de nuestros tiempos y tampoco promueve nuestra democracia». Una nueva Constitución emergería tras una campaña de «educación cívica» y de «un proceso de diálogo con la población en el cual todos podrán participar».
No cabe duda que tales nociones tienen un matiz de superficialidad, aunque más relevante aún es el hecho que varios ejemplos históricos desmienten por completo aquello de que una constitución nacida «en pecado» en términos políticos nunca llega a legitimarse. En efecto, cerca del 20% de las constituciones democráticas actualmente vigentes en el mundo naderon en condiciones no democráticas.
Entre estas se incluyen cartas fundamentales de democracias notablemente exitosas, como la de Japón (redactada durante la ocupación estadounidense), la de los Países Bajos, la Constitución argentina, la belga, la de México y la noruega. Todas ellas fueron adaptadas al espíritu democrático con posterioridad a su promulgación. También vale la pena recordar que la Constitución republicana más antigua e incuestionablemente exitosa que se conozca, la de los Estados Unidos, fue formulada por un grupo de terratenientes no facultados para ello y que habían sido designados de manera no democrática, quienes trabajaron bajo condiciones de absoluto secreto y que, en cierta forma, buscaban perpetuar la institución de la esclavitud. Por el contrario, los frecuentes reemplazos constitucionales, práctica común en gran parte de América Latina, pueden generar precisamente el efecto opuesto al aparentemente buscado, esto es, debilitar la institucionalidad democrática al negarle el beneficio de la reputación que se gana solo bajo condiciones de perpetuidad. Al reemplazar sus constituciones en tal grado y con tanta frecuencia, los países corren el riesgo de hacer parecer normales ciertos vacíos institucionales, exacerbar inestabilidades e institucionalizar una suerte de «adhocracia» de la cual se espera que las constituciones precisamente nos resguarden. Dadas las instituciones relativamente sanas y estables del Chile post Pinochet, la decisión de redactar una nueva Constitución implica poner en riesgo una legitimidad que fue duramente lograda a cambio de beneficios intangibles, en el mejor de los casos. Se trata de un juego peligroso y, probablemente, innecesario. [...]
La excepción argentina
Argentina constituye una interesante excepción dentro de la norma latinoamericana, pues mantiene la más antigua y jamás reemplazada de las constituciones de la región, salvo la de Estados Unidos. En efecto, el país cuenta con la misma carta magna desde 1853. Naturalmente que el documento argentino ha experimentado modificaciones, tal como en el caso estadounidense: en 186o, en 1866, en 1898, en 1949, en 1957 (modificación que básicamente revocó la reforma de 1949) y, la más reciente, en 1994. Sin embargo, aunque tales modificaciones han sido, en ciertas circunstancias, bastante sustanciales, estas nunca han supuesto un rediseño a gran escala de las estructuras e instituciones gubernamentales per se. Pero el ejemplo nos enfrenta a un problema evidente, pues la historia política moderna argentina —con períodos dictatoriales y populismos básicamente anárquicos— no es el mejor de los respaldos para promover los beneficios de contar con una Constitución longeva. Para analizar con mayor detenimiento este excepcional caso, comparemos Brasil —país que siguió la tendencia de considerar a las constituciones como desechables , durante gran parte del siglo XX— con Argentina, donde aquello no ocurrió. Como es bien sabido, ambos países sufrieron períodos de regímenes militares opresivos durante la segunda mitad del siglo pasado. Sin embargo, mientras los tribunales brasileños se mostraban dóciles ante la voluntad del Ejecutivo, el gobierno argentino debía enfrentar una importante resistencia judicial. (...) En Brasil, donde la independencia institucional era relativamente baja, quienes se consideraban como enemigos del Estado eran sencillamente encarcelados. En Argentina, en tanto, donde el Poder Judicial mantenía mayor independencia, el gobierno se vio obligado a recurrir a métodos extrajudiciales para contrarrestar a la oposición, lo que resultó en masivas desapariciones y órdenes de asesinato provenientes del propio aparato gubernamental. Hubo menos prisioneros políticos en Argentina que en Brasil, aunque más desaparecidos. Chile se encuentra relativamente en medio de ambos casos. La lección es clara: una Constitución longeva sólo le brindó a la población argentina una protección acotada contra los excesos de un régimen militar, aunque dificultó a los militares camuflar la represión con el traje de cualquier clase de legalidad.
¿Podrá Chile aprender de Turquía?
El recientemente saboteado intento turco por reformular su Constitución, originado en ton, ofrece un contundente ejemplo que ilustra las potenciales desventajas que conlleva desechar constituciones. La Constitución turca de 1982, muy similar a la Constitución chilena de 1980, fue un documento transformador redactado en el contexto de un régimen autoritario, pero que sobrevivió al retornar a la democracia, transición tado por los autores originales de la nueva Carta Magna. Ambas constituciones han sido reformadas con frecuencia: 17 veces en el caso de Turquía y 33 veces la Constitución chilena. Sin embargo, en los dos países se ha argumentado que es preciso efectuar un rediseño mucho más radical del documento. Tanto Recep Tayyip Erdogan como Michelle Bachelet ofrecieron a la ciudadanía la catarsis de un nuevo comienzo por el solo hecho de hacer a un lado las limitaciones impuestas por la vieja Constitución. Y tanto Erdogan como Bachelet han buscado incorporar la participación masiva del pueblo al proceso. Pero las cosas no salieron como se habían planeado en el caso de Turquía. Al igual que la mayoría de las constituciones, la Carta Magna turca daba por hecho su perpetuación sin considerar ninguna salida legítima. La mecánica para reformar el documento por medios legislativos difería sustancialmente de quienes exigían la convocatoria a referendo, mientras la existencia de diversas cláusulas que promovían la eternización del documento enturbiaba todavía más las aguas. Para superar tales obstáculos, se acordó la necesidad de alcanzar un consenso general absoluto antes que la Constitución definitiva fuera sometida a escrutinio público. Con el objeto de democratizar lo más posible el proceso, el gobierno turco en manos del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) y sus redactores constitucionales buscaron conseguir paralelamente la requerida legitimidad sobre la base de la opinión pública. Tras las elecciones, se estableció una comisión ad hoc conformada por los cuatro principales partidos políticos del país a la que se encomendó mantener la total transparencia pública a lo largo de todo el proceso, reunirse con las partes interesadas pertinentes y acoger propuestas e ideas de la ciudadanía. Cuando la gran mayoría de las sugerencias hechas por la población turca fueron, como se había esperado, descartadas de plano o cuestionadas en su más mínimo detalle, el respaldo público comenzó a decaer. Como gran parte de los miembros de la comisión militaba en un partido político u ostentaba algún cargo parlamentario, las presiones partidistas hicieron que llegar a un acuerdo se volviera prácticamente imposible sin la existencia del tipo de negociaciones secretas analizadas anteriormente; la prometida transparencia las había descartado de plano. Por otra parte, la presión de un plazo estricto inicial tampoco fue de gran ayuda, produciéndose múltiples y desmoralizantes postergaciones. En un momento crucial del proceso, el cada vez más marginado Partido Democrático del pueblo kurdo abandonó las negociaciones. Antes de que cualquier otro avance se lograra al respecto, un abortado intento de golpe de Estado distrajo la atención, mientras Erdogan aprovechaba la ocasión que el frustrado golpe le brindaba para acabar con sus adversarios políticos enraizados en el gobierno, la prensa y el sistema educacional. Aunque el fallido experimento constitucional turco arroja ciertas incómodas similitudes con la situación chilena, también es cierto que existen diferencias evidentes. Por lo pronto, la Presidenta Bachelet se encuentra en una posición infinitamente más debilitada que su contraparte turca. Enfrentada a un Poder Judicial relativamente sólido e independiente, y a anémicas cifras de aprobación ciudadana, Bachelet se ve además limitada en sus pretensiones por el cercano fin de su mandato y su imposibilidad de reelección. A pesar de haber incurrido en importantes desembolsos para financiar mecanismos de retroalimentación popular e iniciativas de instrucción, recientes sondeos en Chile señalan que sólo el 5% de la población con derecho a voto considera prioritario contar con una nueva Constitución, convirtiendo esta particular pretensión de la Presidenta en la segunda preocupación menos apremiante de la agenda nacional. Tal como hemos visto, las constituciones pueden modificarse sin mediar crisis alguna y ello se ha vuelto, qué duda cabe, una especialidad de América Latina en los tiempos que corren, aunque más a menudo de lo que se piensa por el mero afán de potenciar al Poder Ejecutivo. Sin embargo, existe una escenario perfectamente plausible en el cual el intento en sí mismo de crear una nueva Constitución se transforma en la causa (le una crisis, tal como ocurrió en el caso de Pérez Jiménez en Venezuela o, más recientemente, en el gobierno de Morsi en Egipto. Conforme el proceso constituyente sigue adelante en Chile, sus efectos negativos sobre la nación se vuelven cada vez más evidentes. La coalición gobernante se ha visto obligada a enfatizar los defectos del actual sistema para justificar el cambio propuesto, mientras la prolongada incertidumbre sobre la naturaleza de dicho cambio desalienta a potenciales inversionistas y debilita el crecimiento económico. Según nuestra opinión, los eventuales beneficios de un proceso constituyente no justifican en modo alguno los mencionados costos ni los riesgos políticos concomitantes que implica considerar antiguas constituciones como documentos meramente desechables.
Conclusión
La historia cuenta que cualquiera que propusiera reformar el primer sistema legal codificado que se conoce de la Antigüedad clásica —el Código de Locros— debía presentar sus argumentos con una soga al cuello. Si la modificación propuesta era rechazada, el reformista en cuestión debía enfrentar una ejecución inmediata. Ciertamente no recomendamos revivir tan duros métodos de protección del statu quo, pero sí consideramos que las constituciones deben ser capaces de evolucionar con el fin de reflejar las circunstancias cambiantes y otras situaciones. Conseguir tal evolución por la vía de las reformas es la manera correcta de proceder. El reemplazo radical de una Constitución es intrínsecamente riesgoso, tal como la propia historia de América Latina ha demostrado. Las viejas constituciones tienen fortalezas —una suerte de autoridad propia impuesta por la tradición, el éxito alcanzado y la familiaridad con el contenido del texto— que las constituciones jóvenes, por naturaleza, no tienen. En tal sentido, dado el extraordinario crecimiento económico de Chile desde 1980 a la fecha y su exitosa transición a la democracia bajo el amparo de la Carta Magna promulgada ese mismo año, parecen no existir justificaciones que valgan para retornar al antiguo vicio de experimentar con constituciones desechables.
Recuadro
"Por el contrario, los frecuentes reemplazos constitucionales, práctica común en gran parte de América Latina, pueden generar precisamente el efecto opuesto al aparentemente buscado, esto es, debilitar la institucionalidad democrática al negarle el beneficio de la reputación que se gana solo bajo condiciones de perpetuidad".
"El reemplazo radical de una Constitución es intrínsecamente riesgoso, tal como la propia historia de América Latina ha demostrado. Las viejas constituciones tienen fortalezas —una suerte de autoridad propia impuesta por la tradición, el éxito alcanzado y la familiaridad con el contenido del texto—que las constituciones jóvenes, por naturaleza, no tienen".
"El reemplazo radical de una Constitución es intrínsecamente riesgoso, tal como la propia historia de América Latina ha demostrado. Las viejas constituciones tienen fortalezas —una suerte de autoridad propia impuesta por la tradición, el éxito alcanzado y la familiaridad con el contenido del texto—que las constituciones jóvenes, por naturaleza, no tienen".
Enviar por correo
Generar pdf
Selecciona el contenido a incluir en el pdfTexto de la nota
Imagen de la nota