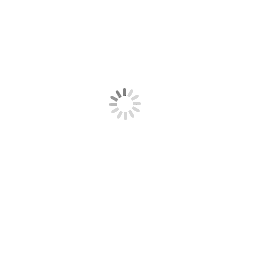| Pais: Chile |
| Región: Ñuble |
| Fecha: 2022-05-15 |
| Tipo: Prensa Escrita |
| Página(s): 21 |
| Sección: La Semana |
| Centimetraje: 22x29 |
La Discusión
Respuestas ante el aumento de la pobreza en las regiones
Es difícil ganar la lucha contra la pobreza. Aún más difícil cuando dicha condición es sostenida de manera endógena, de acuerdo con patrones históricos de comportamiento social. Por muchos años la pobreza se asociaba al infraconsumo, la desnutrición, las precarias condiciones de vivienda y los bajos niveles educacionales. En Chile, en cambio, dicha definición fue transitando hacia un estado donde la exclusión de las personas, derivada de la falta de recursos y oportunidades le impiden acceder a las condiciones materiales para alcanzar una vida digna.
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia declara la Misión de 'contribuir en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas (...) promoviendo la movilidad e integración social'.
Menuda tarea cuando el ecosistema económico y social en las regiones de nuestro país carece de fuentes confiables para la generación de oportunidades y de recursos.
Se estima que en Ñuble existen 45 mil microemprendedores equivalente al 10,6% de la población mayor de 15 años. De ellos, 31 mil están en condición de informalidad con márgenes promedios de ganancias inferior a la línea de la pobreza. Es decir, a pesar de que se revela la disposición de la gente para salir de la postergación social, los resultados de su actividad los mantiene anclados en un estado de vulnerabilidad que de seguro no se merecen.
La configuración histórica de la política social en Chile desincentiva la formalización de los emprendimientos. En la práctica, la formalización implica subir la Calificación Socioeconómica en el Registro Social de Hogares. Con esta acción, se introduce un factor de riesgo de perder beneficios sociales, además del temor que genera la incertidumbre en la real capacidad para mantener el flujo de ingresos generados por el emprendimiento. Pero no es todo. El incumplimiento de los requisitos para acceder a fondos para inversión y financiamiento, son una barrera para incorporar los activos fijos que se requieren para que el negocio pueda prosperar.
Los organismos de fomento del Estado que apoyan el microemprendimiento disponen de pocos recursos y buscan llegar a la mayor cantidad de beneficiarios posibles.
Es decir, con suerte sirven para mantener la condición de pobreza de los emprendedores. Por ejemplo, en la página institucional de Fosis se anuncia el 'lanzamiento de postulaciones con más de 29 mil cupos para emprender'.
Solo en Ñuble tenemos 31 mil emprendedores informales, lo que supera con creces el cupo que se dispone a nivel nacional. Sin perjuicio de lo anterior, se informa que 'los programas contemplan capacitación, acompañamiento y la entrega de un capital inicial, que puede llegar hasta los $650 mil'. Capital insuficiente para una emprendedora que quiera instalar un salón de belleza, cuya inversión ronda los $30 millones.
También llama poderosamente la atención que la inversión del programa está cifrada en $25 mil millones, en circunstancias que los recursos directos que se asignan para el emprendimiento llegan hasta los $19 mil millones; es decir, en el camino se pierden $6 mil millones en capacitación y acompañamiento.
De esta manera, si queremos terminar con la pobreza, debemos ser capaces de afinar la puntería en las reales necesidades para sacar a los emprendedores de su actual estado de postergación.
Apuntar en asignar un capital inicial acorde a las necesidades, permite entregar chances de desarrollo. Seguramente, disminuirá la cobertura de las ayudas, empero, si la política de asignación de recursos es coherente año a año, llegará el momento en que los pobres podrán recuperar su capacidad de soñar.
Chile, tanto por su historia particular como en su contexto latinoamericano, presenta importantes señales de un desarrollo desigual entre sus diversos territorios y regiones.
El Producto Interno Bruto (PIB) regional muestra que la región Metropolitana concentra más del 40% del PIB, y los datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 2020 (Casen) nos muestran una dolorosa realidad para nuestro país: tras años de avance sostenido en la disminución de pobreza por ingreso y multidimensional, nos encontramos con que, fruto de la pandemia, esa tendencia se ha detenido y ha retrocedido en al menos cinco años para las cifras de pobreza, y casi dos décadas en relación con las de desigualdad.
De acuerdo con los números entregados, a nivel nacional, el 10,8% de la población se encuentra en situación de pobreza por ingresos (2.112.185 personas) y el 4,3% en pobreza extrema (831.232 personas). Estas cifras representan un aumento frente a lo sucedido en 2017, cuando la tasa de pobreza era de 8,6%, y la de pobreza extrema 2,3%.
Las regiones de Tarapacá (14%), Ñuble (14,7%), Biobío (13,2%) y La Araucanía (17,4%) presentan tasas de pobreza por sobre el promedio nacional.
La encuesta Casen 2020 también constata que la pobreza sigue siendo mayor en zonas rurales (13,82%) que en zonas urbanas (10,42%). Sin embargo, en comparación a años anteriores, la pobreza rural se redujo levemente (de 16,5% en 2017) y la urbana aumentó (de 7,4% en 2017). Estas cifras podrían crear la falsa sensación de que las zonas rurales no han resentido el impacto del COVID-19, pero, en realidad, nos obligan a poner más atención en las brechas territoriales que sufren estos lugares, una deuda pendiente e invisibilizada desde hace muchos años.
Las desigualdades territoriales no solo afectan la vida de los habitantes de un territorio rezagado, pues también limitan el desarrollo de todo un país.
Estas brechas no se corrigen con el tiempo. Al contrario, se refuerzan, dados los incentivos y efectos de la economía política que favorece a las grandes ciudades y a los territorios urbanos por sobre los rurales.
En un contexto como el que ofrece escribir una nueva Constitución, existe la posibilidad de fortalecer las capacidades del Estado y de los distintos niveles de gobierno para ejecutar políticas que lleven a una superación de la matriz productiva extractivista, promover formas asociativas y solidarias de emprendimiento, permitir un acceso más igualitario a los recursos naturales como la tierra y el agua bajo nuevos esquemas de gobernanza, permitir espacios de planificación urbana que incluyan explícitamente la relación entre las ciudades y su entorno rural, y entregar mayores capacidades a los gobiernos regionales y locales para establecer espacios de diálogo vinculantes y realizar políticas particulares de desarrollo local. Todo ello, con el objetivo de permitir la distribución del poder y la capacidad de agencia de la ciudadanía, resguardar el patrimonio biocultural y garantizar derechos sociales con una concepción de bienestar más amplia y diversa.
De acuerdo con lo que la OCDE define como 'rural', al menos el 30% de los chilenos y chilenas habita en ese tipo de territorios. Por lo mismo, se requieren propuestas para esos espacios y menos aún una estrategia clara de desarrollo que se haga cargo de su importancia para la seguridad alimentaria, mientras nos encontramos en plena adaptabilidad al cambio climático.
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia declara la Misión de 'contribuir en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas (...) promoviendo la movilidad e integración social'.
Menuda tarea cuando el ecosistema económico y social en las regiones de nuestro país carece de fuentes confiables para la generación de oportunidades y de recursos.
Se estima que en Ñuble existen 45 mil microemprendedores equivalente al 10,6% de la población mayor de 15 años. De ellos, 31 mil están en condición de informalidad con márgenes promedios de ganancias inferior a la línea de la pobreza. Es decir, a pesar de que se revela la disposición de la gente para salir de la postergación social, los resultados de su actividad los mantiene anclados en un estado de vulnerabilidad que de seguro no se merecen.
La configuración histórica de la política social en Chile desincentiva la formalización de los emprendimientos. En la práctica, la formalización implica subir la Calificación Socioeconómica en el Registro Social de Hogares. Con esta acción, se introduce un factor de riesgo de perder beneficios sociales, además del temor que genera la incertidumbre en la real capacidad para mantener el flujo de ingresos generados por el emprendimiento. Pero no es todo. El incumplimiento de los requisitos para acceder a fondos para inversión y financiamiento, son una barrera para incorporar los activos fijos que se requieren para que el negocio pueda prosperar.
Los organismos de fomento del Estado que apoyan el microemprendimiento disponen de pocos recursos y buscan llegar a la mayor cantidad de beneficiarios posibles.
Es decir, con suerte sirven para mantener la condición de pobreza de los emprendedores. Por ejemplo, en la página institucional de Fosis se anuncia el 'lanzamiento de postulaciones con más de 29 mil cupos para emprender'.
Solo en Ñuble tenemos 31 mil emprendedores informales, lo que supera con creces el cupo que se dispone a nivel nacional. Sin perjuicio de lo anterior, se informa que 'los programas contemplan capacitación, acompañamiento y la entrega de un capital inicial, que puede llegar hasta los $650 mil'. Capital insuficiente para una emprendedora que quiera instalar un salón de belleza, cuya inversión ronda los $30 millones.
También llama poderosamente la atención que la inversión del programa está cifrada en $25 mil millones, en circunstancias que los recursos directos que se asignan para el emprendimiento llegan hasta los $19 mil millones; es decir, en el camino se pierden $6 mil millones en capacitación y acompañamiento.
De esta manera, si queremos terminar con la pobreza, debemos ser capaces de afinar la puntería en las reales necesidades para sacar a los emprendedores de su actual estado de postergación.
Apuntar en asignar un capital inicial acorde a las necesidades, permite entregar chances de desarrollo. Seguramente, disminuirá la cobertura de las ayudas, empero, si la política de asignación de recursos es coherente año a año, llegará el momento en que los pobres podrán recuperar su capacidad de soñar.
Chile, tanto por su historia particular como en su contexto latinoamericano, presenta importantes señales de un desarrollo desigual entre sus diversos territorios y regiones.
El Producto Interno Bruto (PIB) regional muestra que la región Metropolitana concentra más del 40% del PIB, y los datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 2020 (Casen) nos muestran una dolorosa realidad para nuestro país: tras años de avance sostenido en la disminución de pobreza por ingreso y multidimensional, nos encontramos con que, fruto de la pandemia, esa tendencia se ha detenido y ha retrocedido en al menos cinco años para las cifras de pobreza, y casi dos décadas en relación con las de desigualdad.
De acuerdo con los números entregados, a nivel nacional, el 10,8% de la población se encuentra en situación de pobreza por ingresos (2.112.185 personas) y el 4,3% en pobreza extrema (831.232 personas). Estas cifras representan un aumento frente a lo sucedido en 2017, cuando la tasa de pobreza era de 8,6%, y la de pobreza extrema 2,3%.
Las regiones de Tarapacá (14%), Ñuble (14,7%), Biobío (13,2%) y La Araucanía (17,4%) presentan tasas de pobreza por sobre el promedio nacional.
La encuesta Casen 2020 también constata que la pobreza sigue siendo mayor en zonas rurales (13,82%) que en zonas urbanas (10,42%). Sin embargo, en comparación a años anteriores, la pobreza rural se redujo levemente (de 16,5% en 2017) y la urbana aumentó (de 7,4% en 2017). Estas cifras podrían crear la falsa sensación de que las zonas rurales no han resentido el impacto del COVID-19, pero, en realidad, nos obligan a poner más atención en las brechas territoriales que sufren estos lugares, una deuda pendiente e invisibilizada desde hace muchos años.
Las desigualdades territoriales no solo afectan la vida de los habitantes de un territorio rezagado, pues también limitan el desarrollo de todo un país.
Estas brechas no se corrigen con el tiempo. Al contrario, se refuerzan, dados los incentivos y efectos de la economía política que favorece a las grandes ciudades y a los territorios urbanos por sobre los rurales.
En un contexto como el que ofrece escribir una nueva Constitución, existe la posibilidad de fortalecer las capacidades del Estado y de los distintos niveles de gobierno para ejecutar políticas que lleven a una superación de la matriz productiva extractivista, promover formas asociativas y solidarias de emprendimiento, permitir un acceso más igualitario a los recursos naturales como la tierra y el agua bajo nuevos esquemas de gobernanza, permitir espacios de planificación urbana que incluyan explícitamente la relación entre las ciudades y su entorno rural, y entregar mayores capacidades a los gobiernos regionales y locales para establecer espacios de diálogo vinculantes y realizar políticas particulares de desarrollo local. Todo ello, con el objetivo de permitir la distribución del poder y la capacidad de agencia de la ciudadanía, resguardar el patrimonio biocultural y garantizar derechos sociales con una concepción de bienestar más amplia y diversa.
De acuerdo con lo que la OCDE define como 'rural', al menos el 30% de los chilenos y chilenas habita en ese tipo de territorios. Por lo mismo, se requieren propuestas para esos espacios y menos aún una estrategia clara de desarrollo que se haga cargo de su importancia para la seguridad alimentaria, mientras nos encontramos en plena adaptabilidad al cambio climático.
Recuadro
Si queremos terminar con la pobreza, debemos ser capaces de afinar la puntería en las reales necesidades para sacar a los emprendedores de su actual estado de postergación' renato segura centro estudios de la realidad regional
Buscamos una Constitución donde el Estado reconozca los territorios y considere sus necesidades de inversión pública para un desarrollo territorial inclusivo' Danae Mlynarz Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural
Buscamos una Constitución donde el Estado reconozca los territorios y considere sus necesidades de inversión pública para un desarrollo territorial inclusivo' Danae Mlynarz Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural
Enviar por correo
Generar pdf
Selecciona el contenido a incluir en el pdfTexto de la nota
Imagen de la nota