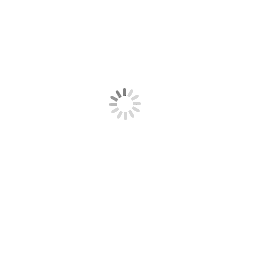| Pais: Chile |
| Región: Metropolitana de Santiago |
| Fecha: 2022-10-23 |
| Tipo: Prensa Escrita |
| Página(s): E1-E2 |
| Sección: ARTES Y LETRAS CULTURA |
| Centimetraje: 49x52 |
El Mercurio
Pospandemia: ¿Del apocalipsis a la normalidad?
El covid-19 no ha terminado, pero, a más de dos años de su irrupción y ya sin mascarillas, parece que volvimos a la vida de todos los días. Ha sido una crisis global que, se dijo, marcaría un cambio en nuestra manera de hacer mundo. Entremedio, la muerte devino una cifra sin ritual. Diana Aurenque, Martín Hopenhayn, Pedro Gandolfo, Constanza Michelson y Aïcha Liviana Messina reflexionan sobre el sentido y sinsentido de esta perturbación del tiempo.
Había que detener el tiempo, dijo el jefe del equipo médico chino que, en los primeros meses de la pandemia, allá por un lejano 2020, llegó a Italia para ayudar a contener el avance del covid-19. ¿Fue eso la pandemia, una detención del tiempo? El virus y los contagios siguen entre nosotros, pero en una suerte de segundo plano, como si ya no nos importara, o no tanto; sin mascarillas, parece que volvemos a lo nuestro.
El covid-19 se pensó en vivo, sobre la marcha. Slavoj Zizek, por ejemplo, habló de la necesidad de superar el capitalismo: '¡Comunismo o barbarie, así de simple!', escribió. 'La pandemia nos ha enseñado que todos los seres humanos estamos en el mismo barco', dijo Adela Cortina. 'Los más temerosos se encerraron', anotó Beatriz Sarlo. 'Los muertos están en la memoria. Nunca olvidaré la música de Piazzolla en el Teatro Colón, como no olvidaré a Gerardo Gandini. Aunque hoy todo ese pasado, tan reciente, puede parecer el resto de una civilización lejana que se salvó, una vez más'.
'En comparación con Europa, ¿qué ventajas ofrece el sistema de Asia que resulten eficientes para combatir la pandemia?', se preguntó Byung-Chul Han. Su respuesta fue que 'tienen una mentalidad autoritaria, que les viene de su tradición cultural (confucianismo). Las personas son menos renuentes y más obedientes que en Europa'.
Giorgio Agamben mostró preocupación por lo fácil que aceptábamos las medidas de control. Y planteó preguntas atendibles —'¿Qué llegan a ser las relaciones humanas en un país si se acostumbra a vivir de esta manera por no se sabe cuánto tiempo? ¿Y qué es una sociedad que no tiene otro valor que la supervivencia?'—, que fueron opacadas porque casi sugirió que la pandemia era un complot.
'Las epidemias, por su llamamiento al estado de excepción y por la inflexible imposición de medidas extremas, son también grandes laboratorios de innovación social, la ocasión de una reconfiguración a gran escala de las técnicas del cuerpo y las tecnologías del poder', escribió Paul B. Preciado. 'Lo que estará en el centro del debate durante y después de esta crisis es cuáles serán las vidas que estaremos dispuestos a salvar y cuáles serán sacrificadas'.
La misma lógica
El 14 de abril de 2021, en una columna de Las Últimas Noticias titulada 'Hastío', en medio de la segunda cuarentena, el filósofo Martín Hopenhayn anotó: 'Un mundo un poco más arrugado y con crepúsculos más lentos'.
Ahora dice que la convicción de que la pandemia marcaría un antes y un después se debió al confinamiento obligado, a la conciencia de que el asunto era global, sin escape, y a la incertidumbre sobre la gravedad con que uno podía enfermar y la posibilidad de morir: 'Ese coctel urdió un ánimo apocalíptico en primera instancia, agorero, muy oscuro'.
A eso se sumó 'el fantasma del hambre y del desabastecimiento vital'. Luego, recuerda Hopenhayn, hubo un desplazamiento del péndulo desde el ánimo apocalíptico hacia la necesidad de una 'inflexión civilizatoria': no más globalización caótica ni manipulación sin límites de la naturaleza, basta de mercados desregulados e individualismo irresponsable; revalorización de lo público, ayudas sociales. O sea, la esperanza de que se puede vivir de otro modo.
El último efecto de esta montaña rusa anímica fue el 'business as usual', volver a 'lo de siempre', a la cotidianidad perdida. 'La gente empezó a extrañar mucho su vida corriente, la de siempre, la que perdieron', dice Hopenhayn. 'Somos animales de costumbre, y aunque sabemos que esa vida de siempre es imperfecta, y en parte contribuyó al desastre covid, terminamos añorando la normalidad cuando se nos priva de ella por un tiempo prolongado'.
Constanza Michelson y Aïcha Liviana Messina, psicoanalista una, filósofa la otra, iban a escribir un libro sobre el momento político y social que se venía en Chile en marzo de 2020, tras el estallido social. Pero la pandemia le puso freno al momento y el libro se convirtió en un diálogo titulado 'Una falla en la lógica del universo'.
Hoy, Messina cree que 'la pandemia nos quitó el sentido de la enfermedad, más precisamente, la posibilidad de la enfermedad. Enfermarse es una experiencia a la vez solitaria y social. En una enfermedad grave, estamos apartados del ritmo social, pero se crean nuevos vínculos con nuestros cercanos o con otras personas. La enfermedad es a veces una historia. En la pandemia no pudimos enfermarnos, vincularnos. Quien estaba contagiado estaba en cuarentena, a veces hasta la muerte'.
Michelson cree que recién estamos viendo algunas consecuencias de la pandemia, desde las económicas a las psicológicas. 'Pienso que una cosa es cómo reaccionamos en el momento del trauma —porque me parece que la pandemia tuvo ese estatuto— y otra es lo que viene tras él'.
'El universo nunca pierde su lógica', cree Messina. 'Eso tal vez sea lo desastroso. Ninguna institución está dejando espacio para los desajustes que ha producido la pandemia. Las otras formas de ver, de avanzar hacia los unos y los otros, para el cansancio que tiene una temporalidad específica, tan densa y a veces radical; todo eso es sometido a una lógica, a una cuenta. Lo primero que se hizo fue aumentar el presupuesto de salud mental, como si ser otro y otra después de dos años de encierro fuera una patología. Las propias instituciones educativas, de las cuales se esperaría una distancia crítica, tienen más bien una actitud remisiva. Están ansiosas de cierta forma. Cuando la ansiedad es del sistema, la respuesta es de implementar una lógica'.
Desamparo acentuado
El crítico Pedro Gandolfo no cree que con la pandemia nuestra relación con la enfermedad y la muerte hayan cambiado en lo esencial: 'No puede haber cambios respecto a esas limitaciones inamovibles de la condición humana', dice.
'Lo que me parece que la pandemia añade, al menos temporalmente, es la conciencia de una vulnerabilidad nueva: la existencia de patógenos altamente contagiosos que, ayudados por la inmensa movilidad del ser humano contemporáneo, pueden dispersar sus efectos dañinos rápida y universalmente, llegar a nuestro lado de modo imperceptible y acelerado; quizás, si bien se dio antes, se visualice ahora una forma acentuada de desamparo, ya que esta enfermedad enfrenta a un peligro que no tiene un lugar'. 'Hay un relax pospandemia, pero queda el sordo temor a una forma de mal físico descorporalizado, no acotado a un espacio, que puede volver a golpear inesperadamente con gran fluidez'.
Diana Aurenque, filósofa, no tiene dudas de que la pandemia fue una experiencia traumática. 'Sin embargo, no tiene que ver con que el ser humano recién se haya vuelto consciente de su finitud o vulnerabilidad'. Eso lo sabemos: 'La pandemia trastrocó formas de vida y sus condiciones materiales de existencia', eso sí, 'el hogar se volvió ajeno, un lugar lleno de deberes (encierro, teletrabajo, educación o crianza), pero con muy poco disfrute y contención'.
Aurenque dice que la pandemia ratificó que si bien la vida biológica es indispensable para la existencia humana, no es suficiente: 'Si nos dijeran que podemos vivir sanos hasta los 100 años si evitamos relacionamos con otras personas, si dejamos de abrazamos y vivir en conjunto, dudo que eso fuera deseable para alguien. Vivir humanamente es siempre correr riesgos, y saber gestionarlos es parte de vivir'.
También se reveló algo sobre la soledad: 'Pienso que para algunos el encierro fue terrible, porque se vivió en soledad, con un tiempo insólito para estar con uno mismo; algo que el ajetreo de la vida moderna apenas permite. Para mí, por el contrario, fue un tiempo de poder desarrollar ideas, pude escribir mi libro ‘Animales enfermos' justamente porque tuve más tiempo', cuenta Aurenque. Sin embargo, agrega un matiz: 'Lo más complejo fue constatar lo tremendamente importante que es vivir en contacto con la tierra y lo alienante que resulta estar encerrado en un departamento, por cómodo que sea'.
Gandolfo cree 'que la importancia del rostro y la mirada se reperfilaron en las formas de lenguaje y comunicación que pasan por esos puentes maravillosos'. 'El mirar a los ojos es ahora más agudo y lleno de sutilezas y, por otro lado, la liberación de la mascarilla devuelve reforzado al rostro el papel que juega en la fijación de nuestra identidad', apunta. 'Al verlo de nuevo, pareciera que se verificara un reencuentro, el reconocimiento entre personas largamente separadas. En nuestra cultura, pues, el rostro descubierto y actuante nos identifica y experimentamos nuestro ‘ser-con-el otro' de modo que este, a través del mutuo reconocimiento, trae alegría y confianza'.
Lo que falta
En los primeros meses de la pandemia, Gandolfo publicó en 'El Mercurio' una columna sobre la vejez. En Chile, decía, hay una despreocupación grave hacia los viejos que la pandemia dejaba muy en evidencia. No olvidemos, por ejemplo, que se llegó a decir que debían ceder a los jóvenes los pocos ventiladores que había.
Dos años después, la percepción de Gandolfo se mantiene. No es solo que la mayoría de los muertos tengan más de 60 años. O que, entre los de 70 y más que se enfermaron antes de la vacunación, cerca del 60% murió. 'Es atroz', dice. Pero fuera de eso, 'los ancianos que no se enfermaron o sobrevivieron sufrieron soledad y marginación mucho más que el resto de los grupos etarios, y, entre estos, la percepción de que se trata de un grupo que, para decirlo con palabras comunes y vulgares, es un lastre, un ‘cacho' para sus familias y la sociedad, aumentó terriblemente. La vejez ha salido particularmente dañada de esta pandemia'. Gandolfo también reciente la falta de duelo: 'Coincido con lo señalado por la antropóloga Sonia Montecino, en cuanto a que individual y colectivamente el duelo posterior a toda muerte no se llevó a cabo de modo completo. Falta el rito que verifique el tránsito, el ceremonial que posibilita una nueva integración de nuestros fallecidos en la existencia de los vivos. En eso estamos en deuda'.
Aurenque lamenta, y cree que es 'la gran deuda como sociedad', que no se haya 'podido proporcionar condiciones materiales para que las personas pudieran llevar sus cuarentenas de forma segura y digna'. Lo que se reflejó, recuerda, en el uso de los fondos previsionales. 'Pero quizás la deuda más grande —dice— queda de nuevo en la cancha de la inequidad de género, porque nuevamente fueron las mujeres las más afectadas'.
Entonces, ¿cambió algo?
Tal vez a nivel personal, responde Aurenque. 'A nivel comunitario, sin embargo, me quedan dudas. Veo la oferta televisiva de los canales nacionales y, comprendiendo que los medios están en crisis hace tiempo y sujetos a la tiranía del rating, me pregunto, ¿valoramos en algo más el tiempo? ¿No habrá otras formas de entretención, de comunicación, de información o de generación de contenidos, en vez de repetir fórmulas archiconocidas, que permitan reconectarnos y procesar los dos últimos traumas que hemos vivido, el estallido social y la pandemia?
'En la pandemia nunca pensé en el ser humano en cuanto tal, sino en la dimensión profundamente política de nuestras existencias', dice Messina. 'Estar confinado era paradójicamente estar relacionados con un todo. Creo que lo que ha faltado y sigue faltando drásticamente es leer lo que ha pasado en claves políticas. La pandemia ha redefinido un mundo, y el ser humano se ha adecuado a este mundo sin preguntarse lo que hacía posible cuestionarlo. En el fondo, estamos pensando la pandemia con las categorías de pensamiento que la antecedían, sin ver que en estos dos años hasta nuestra forma de archivar, memorizar, amar, producirnos como humanos ha cambiado'.
Nuestras cosas
Sumando y restando, dice Hopenhayn, la pandemia nos dejó el cruce de aquellos desplazamientos anímicos que describió al comienzo, desde el apocalipsis hasta el deseo de normalidad: 'No sé qué prevalece, o si se asientan todos en la memoria colectiva, o si es tal la compulsión por normalizarse que el olvido se impone con carácter de urgencia'. Hopenhayn también señala la salud mental, el impacto en la escolaridad, la disminución de la expectativa de vida, los 'conflictos invisibles' en los hogares.
'Ahora se viene el impacto estructural, de carácter socioeconómico, a nivel global', agrega, y la exacerbación de los 'desequilibrios y conflictos políticos'. 'Retornarán con más fuerza los críticos escenarios ecológicos, porque el mundo estará más preocupado de normalizarse que de adaptarse a las exigencias de un mundo amenazado por desequilibrios ambientales'.
'Mi impresión es que las personas están cansadas, que acá no terminó algo y ya nos llegó la sensación de un nuevo inicio', dice Michelson. 'No tenemos imágenes de futuro, o bien son catastróficas. Esa desazón causa en mucha gente el repliegue hacia lo íntimo, el interés por la familia y los asuntos personales. Y en otras —y esto creo que tiene que ver con la violencia—, una profundización del nihilismo. Creo que la pandemia y las crisis políticas están generando una anestesia como mecanismo de defensa; es algo peligroso. Hoy estamos hablando otra vez del riesgo de guerras nucleares y ya no sabemos cómo se hace para pensar en eso. Sabemos que es en serio, pero no tenemos margen psíquico para vivirlo como un riesgo real'.
¿Qué hacer?
'Antes que una gran teorización sobre el devenir pospandémico —responde Michelson—, 'puedo decir algo que pensé, y confieso que lo digo interesadamente, porque es un anhelo. En el tiempo de la pandemia me pasó como a muchos les pasa en las catástrofes, cuando la muerte se acerca demasiado, eso de repensar las prioridades de la vida y la utilización del tiempo. Prestar atención a nuestras personas y asuntos más queridos, dejar de actuar acelerados, dar y darse tiempo para que las cosas tengan resonancias y sentido. Me parece que es interesante no soltar eso. Pero no a modo de consigna, de un nuevo manual sobre la vida lenta, sino que por el lado de la ética. Es decir, responder a nuestras cosas, ser responsables de nuestro pedazo de mundo'.
El covid-19 se pensó en vivo, sobre la marcha. Slavoj Zizek, por ejemplo, habló de la necesidad de superar el capitalismo: '¡Comunismo o barbarie, así de simple!', escribió. 'La pandemia nos ha enseñado que todos los seres humanos estamos en el mismo barco', dijo Adela Cortina. 'Los más temerosos se encerraron', anotó Beatriz Sarlo. 'Los muertos están en la memoria. Nunca olvidaré la música de Piazzolla en el Teatro Colón, como no olvidaré a Gerardo Gandini. Aunque hoy todo ese pasado, tan reciente, puede parecer el resto de una civilización lejana que se salvó, una vez más'.
'En comparación con Europa, ¿qué ventajas ofrece el sistema de Asia que resulten eficientes para combatir la pandemia?', se preguntó Byung-Chul Han. Su respuesta fue que 'tienen una mentalidad autoritaria, que les viene de su tradición cultural (confucianismo). Las personas son menos renuentes y más obedientes que en Europa'.
Giorgio Agamben mostró preocupación por lo fácil que aceptábamos las medidas de control. Y planteó preguntas atendibles —'¿Qué llegan a ser las relaciones humanas en un país si se acostumbra a vivir de esta manera por no se sabe cuánto tiempo? ¿Y qué es una sociedad que no tiene otro valor que la supervivencia?'—, que fueron opacadas porque casi sugirió que la pandemia era un complot.
'Las epidemias, por su llamamiento al estado de excepción y por la inflexible imposición de medidas extremas, son también grandes laboratorios de innovación social, la ocasión de una reconfiguración a gran escala de las técnicas del cuerpo y las tecnologías del poder', escribió Paul B. Preciado. 'Lo que estará en el centro del debate durante y después de esta crisis es cuáles serán las vidas que estaremos dispuestos a salvar y cuáles serán sacrificadas'.
La misma lógica
El 14 de abril de 2021, en una columna de Las Últimas Noticias titulada 'Hastío', en medio de la segunda cuarentena, el filósofo Martín Hopenhayn anotó: 'Un mundo un poco más arrugado y con crepúsculos más lentos'.
Ahora dice que la convicción de que la pandemia marcaría un antes y un después se debió al confinamiento obligado, a la conciencia de que el asunto era global, sin escape, y a la incertidumbre sobre la gravedad con que uno podía enfermar y la posibilidad de morir: 'Ese coctel urdió un ánimo apocalíptico en primera instancia, agorero, muy oscuro'.
A eso se sumó 'el fantasma del hambre y del desabastecimiento vital'. Luego, recuerda Hopenhayn, hubo un desplazamiento del péndulo desde el ánimo apocalíptico hacia la necesidad de una 'inflexión civilizatoria': no más globalización caótica ni manipulación sin límites de la naturaleza, basta de mercados desregulados e individualismo irresponsable; revalorización de lo público, ayudas sociales. O sea, la esperanza de que se puede vivir de otro modo.
El último efecto de esta montaña rusa anímica fue el 'business as usual', volver a 'lo de siempre', a la cotidianidad perdida. 'La gente empezó a extrañar mucho su vida corriente, la de siempre, la que perdieron', dice Hopenhayn. 'Somos animales de costumbre, y aunque sabemos que esa vida de siempre es imperfecta, y en parte contribuyó al desastre covid, terminamos añorando la normalidad cuando se nos priva de ella por un tiempo prolongado'.
Constanza Michelson y Aïcha Liviana Messina, psicoanalista una, filósofa la otra, iban a escribir un libro sobre el momento político y social que se venía en Chile en marzo de 2020, tras el estallido social. Pero la pandemia le puso freno al momento y el libro se convirtió en un diálogo titulado 'Una falla en la lógica del universo'.
Hoy, Messina cree que 'la pandemia nos quitó el sentido de la enfermedad, más precisamente, la posibilidad de la enfermedad. Enfermarse es una experiencia a la vez solitaria y social. En una enfermedad grave, estamos apartados del ritmo social, pero se crean nuevos vínculos con nuestros cercanos o con otras personas. La enfermedad es a veces una historia. En la pandemia no pudimos enfermarnos, vincularnos. Quien estaba contagiado estaba en cuarentena, a veces hasta la muerte'.
Michelson cree que recién estamos viendo algunas consecuencias de la pandemia, desde las económicas a las psicológicas. 'Pienso que una cosa es cómo reaccionamos en el momento del trauma —porque me parece que la pandemia tuvo ese estatuto— y otra es lo que viene tras él'.
'El universo nunca pierde su lógica', cree Messina. 'Eso tal vez sea lo desastroso. Ninguna institución está dejando espacio para los desajustes que ha producido la pandemia. Las otras formas de ver, de avanzar hacia los unos y los otros, para el cansancio que tiene una temporalidad específica, tan densa y a veces radical; todo eso es sometido a una lógica, a una cuenta. Lo primero que se hizo fue aumentar el presupuesto de salud mental, como si ser otro y otra después de dos años de encierro fuera una patología. Las propias instituciones educativas, de las cuales se esperaría una distancia crítica, tienen más bien una actitud remisiva. Están ansiosas de cierta forma. Cuando la ansiedad es del sistema, la respuesta es de implementar una lógica'.
Desamparo acentuado
El crítico Pedro Gandolfo no cree que con la pandemia nuestra relación con la enfermedad y la muerte hayan cambiado en lo esencial: 'No puede haber cambios respecto a esas limitaciones inamovibles de la condición humana', dice.
'Lo que me parece que la pandemia añade, al menos temporalmente, es la conciencia de una vulnerabilidad nueva: la existencia de patógenos altamente contagiosos que, ayudados por la inmensa movilidad del ser humano contemporáneo, pueden dispersar sus efectos dañinos rápida y universalmente, llegar a nuestro lado de modo imperceptible y acelerado; quizás, si bien se dio antes, se visualice ahora una forma acentuada de desamparo, ya que esta enfermedad enfrenta a un peligro que no tiene un lugar'. 'Hay un relax pospandemia, pero queda el sordo temor a una forma de mal físico descorporalizado, no acotado a un espacio, que puede volver a golpear inesperadamente con gran fluidez'.
Diana Aurenque, filósofa, no tiene dudas de que la pandemia fue una experiencia traumática. 'Sin embargo, no tiene que ver con que el ser humano recién se haya vuelto consciente de su finitud o vulnerabilidad'. Eso lo sabemos: 'La pandemia trastrocó formas de vida y sus condiciones materiales de existencia', eso sí, 'el hogar se volvió ajeno, un lugar lleno de deberes (encierro, teletrabajo, educación o crianza), pero con muy poco disfrute y contención'.
Aurenque dice que la pandemia ratificó que si bien la vida biológica es indispensable para la existencia humana, no es suficiente: 'Si nos dijeran que podemos vivir sanos hasta los 100 años si evitamos relacionamos con otras personas, si dejamos de abrazamos y vivir en conjunto, dudo que eso fuera deseable para alguien. Vivir humanamente es siempre correr riesgos, y saber gestionarlos es parte de vivir'.
También se reveló algo sobre la soledad: 'Pienso que para algunos el encierro fue terrible, porque se vivió en soledad, con un tiempo insólito para estar con uno mismo; algo que el ajetreo de la vida moderna apenas permite. Para mí, por el contrario, fue un tiempo de poder desarrollar ideas, pude escribir mi libro ‘Animales enfermos' justamente porque tuve más tiempo', cuenta Aurenque. Sin embargo, agrega un matiz: 'Lo más complejo fue constatar lo tremendamente importante que es vivir en contacto con la tierra y lo alienante que resulta estar encerrado en un departamento, por cómodo que sea'.
Gandolfo cree 'que la importancia del rostro y la mirada se reperfilaron en las formas de lenguaje y comunicación que pasan por esos puentes maravillosos'. 'El mirar a los ojos es ahora más agudo y lleno de sutilezas y, por otro lado, la liberación de la mascarilla devuelve reforzado al rostro el papel que juega en la fijación de nuestra identidad', apunta. 'Al verlo de nuevo, pareciera que se verificara un reencuentro, el reconocimiento entre personas largamente separadas. En nuestra cultura, pues, el rostro descubierto y actuante nos identifica y experimentamos nuestro ‘ser-con-el otro' de modo que este, a través del mutuo reconocimiento, trae alegría y confianza'.
Lo que falta
En los primeros meses de la pandemia, Gandolfo publicó en 'El Mercurio' una columna sobre la vejez. En Chile, decía, hay una despreocupación grave hacia los viejos que la pandemia dejaba muy en evidencia. No olvidemos, por ejemplo, que se llegó a decir que debían ceder a los jóvenes los pocos ventiladores que había.
Dos años después, la percepción de Gandolfo se mantiene. No es solo que la mayoría de los muertos tengan más de 60 años. O que, entre los de 70 y más que se enfermaron antes de la vacunación, cerca del 60% murió. 'Es atroz', dice. Pero fuera de eso, 'los ancianos que no se enfermaron o sobrevivieron sufrieron soledad y marginación mucho más que el resto de los grupos etarios, y, entre estos, la percepción de que se trata de un grupo que, para decirlo con palabras comunes y vulgares, es un lastre, un ‘cacho' para sus familias y la sociedad, aumentó terriblemente. La vejez ha salido particularmente dañada de esta pandemia'. Gandolfo también reciente la falta de duelo: 'Coincido con lo señalado por la antropóloga Sonia Montecino, en cuanto a que individual y colectivamente el duelo posterior a toda muerte no se llevó a cabo de modo completo. Falta el rito que verifique el tránsito, el ceremonial que posibilita una nueva integración de nuestros fallecidos en la existencia de los vivos. En eso estamos en deuda'.
Aurenque lamenta, y cree que es 'la gran deuda como sociedad', que no se haya 'podido proporcionar condiciones materiales para que las personas pudieran llevar sus cuarentenas de forma segura y digna'. Lo que se reflejó, recuerda, en el uso de los fondos previsionales. 'Pero quizás la deuda más grande —dice— queda de nuevo en la cancha de la inequidad de género, porque nuevamente fueron las mujeres las más afectadas'.
Entonces, ¿cambió algo?
Tal vez a nivel personal, responde Aurenque. 'A nivel comunitario, sin embargo, me quedan dudas. Veo la oferta televisiva de los canales nacionales y, comprendiendo que los medios están en crisis hace tiempo y sujetos a la tiranía del rating, me pregunto, ¿valoramos en algo más el tiempo? ¿No habrá otras formas de entretención, de comunicación, de información o de generación de contenidos, en vez de repetir fórmulas archiconocidas, que permitan reconectarnos y procesar los dos últimos traumas que hemos vivido, el estallido social y la pandemia?
'En la pandemia nunca pensé en el ser humano en cuanto tal, sino en la dimensión profundamente política de nuestras existencias', dice Messina. 'Estar confinado era paradójicamente estar relacionados con un todo. Creo que lo que ha faltado y sigue faltando drásticamente es leer lo que ha pasado en claves políticas. La pandemia ha redefinido un mundo, y el ser humano se ha adecuado a este mundo sin preguntarse lo que hacía posible cuestionarlo. En el fondo, estamos pensando la pandemia con las categorías de pensamiento que la antecedían, sin ver que en estos dos años hasta nuestra forma de archivar, memorizar, amar, producirnos como humanos ha cambiado'.
Nuestras cosas
Sumando y restando, dice Hopenhayn, la pandemia nos dejó el cruce de aquellos desplazamientos anímicos que describió al comienzo, desde el apocalipsis hasta el deseo de normalidad: 'No sé qué prevalece, o si se asientan todos en la memoria colectiva, o si es tal la compulsión por normalizarse que el olvido se impone con carácter de urgencia'. Hopenhayn también señala la salud mental, el impacto en la escolaridad, la disminución de la expectativa de vida, los 'conflictos invisibles' en los hogares.
'Ahora se viene el impacto estructural, de carácter socioeconómico, a nivel global', agrega, y la exacerbación de los 'desequilibrios y conflictos políticos'. 'Retornarán con más fuerza los críticos escenarios ecológicos, porque el mundo estará más preocupado de normalizarse que de adaptarse a las exigencias de un mundo amenazado por desequilibrios ambientales'.
'Mi impresión es que las personas están cansadas, que acá no terminó algo y ya nos llegó la sensación de un nuevo inicio', dice Michelson. 'No tenemos imágenes de futuro, o bien son catastróficas. Esa desazón causa en mucha gente el repliegue hacia lo íntimo, el interés por la familia y los asuntos personales. Y en otras —y esto creo que tiene que ver con la violencia—, una profundización del nihilismo. Creo que la pandemia y las crisis políticas están generando una anestesia como mecanismo de defensa; es algo peligroso. Hoy estamos hablando otra vez del riesgo de guerras nucleares y ya no sabemos cómo se hace para pensar en eso. Sabemos que es en serio, pero no tenemos margen psíquico para vivirlo como un riesgo real'.
¿Qué hacer?
'Antes que una gran teorización sobre el devenir pospandémico —responde Michelson—, 'puedo decir algo que pensé, y confieso que lo digo interesadamente, porque es un anhelo. En el tiempo de la pandemia me pasó como a muchos les pasa en las catástrofes, cuando la muerte se acerca demasiado, eso de repensar las prioridades de la vida y la utilización del tiempo. Prestar atención a nuestras personas y asuntos más queridos, dejar de actuar acelerados, dar y darse tiempo para que las cosas tengan resonancias y sentido. Me parece que es interesante no soltar eso. Pero no a modo de consigna, de un nuevo manual sobre la vida lenta, sino que por el lado de la ética. Es decir, responder a nuestras cosas, ser responsables de nuestro pedazo de mundo'.
Recuadro
Inauguran en Washington el Museo de las víctimas del comunismo. E4
FESTIVAL EN VALPARAÍSO
David Foenkinos llega a Puerto de Ideas
El popular escritor francés pisará Valparaíso para conversar de su último libro, 'Número dos', que se inspira en el niño que quedó justo detrás de Daniel Radcliffe para personificar a Harry Potter en la adaptación al cine de la famosa saga de J. K. Rowling. Pero también será ocasión para que sus seguidores rememoren sus grandes éxitos, como 'La Delicadeza', llevada al cine con Audrey Tautou, o la malograda vida de 'Charlotte'. Entrevista en E6
Nueva sala de teatro en Lo Barnechea se inaugura con obra realista de Neil Labute. E8
Retrospectiva de Cézanne en Tate Modern acapara la atención del público. E8
"Coincido con lo señalado por la antropóloga Sonia Montecino, en cuanto a que individual y colectivamente el duelo posterior a toda muerte no se llevó a cabo de modo completo'.
Pedro Gandolfo.
"La enfermedad es a veces una historia. En la pandemia no pudimos enfermarnos, vincularnos. Quien estaba contagiado estaba en cuarentena, a veces hasta la muerte'.
Aïcha Liviana Messina.
"Estamos hablando otra vez del riesgo de guerras nucleares y ya no sabemos cómo se hace para pensar en eso'.
Constanza Michelson.
"El hogar se volvió ajeno, un lugar lleno de deberes, pero con muy poco disfrute y contención'.
Diana Aurenque.
"Terminamos añorando la normalidad cuando se nos priva de ella por un tiempo prolongado'.
Martín Hopenhayn.
FESTIVAL EN VALPARAÍSO
David Foenkinos llega a Puerto de Ideas
El popular escritor francés pisará Valparaíso para conversar de su último libro, 'Número dos', que se inspira en el niño que quedó justo detrás de Daniel Radcliffe para personificar a Harry Potter en la adaptación al cine de la famosa saga de J. K. Rowling. Pero también será ocasión para que sus seguidores rememoren sus grandes éxitos, como 'La Delicadeza', llevada al cine con Audrey Tautou, o la malograda vida de 'Charlotte'. Entrevista en E6
Nueva sala de teatro en Lo Barnechea se inaugura con obra realista de Neil Labute. E8
Retrospectiva de Cézanne en Tate Modern acapara la atención del público. E8
"Coincido con lo señalado por la antropóloga Sonia Montecino, en cuanto a que individual y colectivamente el duelo posterior a toda muerte no se llevó a cabo de modo completo'.
Pedro Gandolfo.
"La enfermedad es a veces una historia. En la pandemia no pudimos enfermarnos, vincularnos. Quien estaba contagiado estaba en cuarentena, a veces hasta la muerte'.
Aïcha Liviana Messina.
"Estamos hablando otra vez del riesgo de guerras nucleares y ya no sabemos cómo se hace para pensar en eso'.
Constanza Michelson.
"El hogar se volvió ajeno, un lugar lleno de deberes, pero con muy poco disfrute y contención'.
Diana Aurenque.
"Terminamos añorando la normalidad cuando se nos priva de ella por un tiempo prolongado'.
Martín Hopenhayn.
Pie de pagina
JUAN RODRÍGUEZ M.-
Enviar por correo
Generar pdf
Selecciona el contenido a incluir en el pdfTexto de la nota
Imagen de la nota